Cómo gastarse mil millones en fiestas, abrigos y zapatos
La cara infantil del Duque de Osuna estaba cubierta de pecas; pelirrojo, y con los años, calvo. Altivo e inmodesto, impertinente y desdeñoso. El título le acompañaba desde niño, obviedad esta merecida, pues aún en la escuela era tildado como tal antes de recibir el castigo: Señor duque póngase de rodillas…, decían sus tutores. Los tiempos habían cambiado no podía ser coronel a los diez años ahora debía de empezar por abajo; en 1833 estaba en el ejército. No aceptó ya desde entonces sueldo alguno como cadete, lo cedió a la enfermería militar. Veinte años después, ya fogueado en las guerras carlistas, y de camino a Rusia, a un paso de la titularidad de la embajada, también renunciaría a sus emolumentos como enviado plenipotenciario, que no eran desdeñables. Cuenta el autor de Juanita la larga, Juan Valera que lo acompañó hasta San Petesburgo, que haría todo el viaje vestido de militar, y como general quería ser tratado más que como duque.
Unos años antes había estado en París, y allí, como gastara a manos llenas, estuvo rodeado de la codicia de varias damas de dudosa reputación y otras, entrampadas con su edad, fueron incapaces de distanciar al hombre de su soltería. Aquí también tuvo su momento de gloria, si bien un poco embarazosa. Acudía al teatro a presenciar el estreno de Lucrecia Borgia - ¿O era sólo una de las representaciones?- en un momento del drama, la protagonista, Lucrecia, grita «¡Qué grandes crímenes hay en nuestra sangre¡» y entonces todos se volvieron hacía el duque. Porque en efecto, de ese numeroso racimo de títulos nobiliarios pendía uno en particular, él era el XVI duque de Gandía, título creado por los Reyes Católicos para Pedro Luis de Borja, hijo mayor de Alejandro VI, el Papa Borgia, y por lo tanto hermanastro de Lucrecia. En este juego al Duque de Osuna le tocaba representar el papel de heredero de Lucrecia. No es extraño que ante la apabullante historia que aquel hombre compendiaba, el que fuera premier Británico, Disraeli, escribiera a un familiar suyo el eco de esta misma anécdota del teatro, glosando la amabilidad del Duque y apuntando también sus grandes posesiones en Bélgica e Italia. Disraeli, que fue siempre un advenedizo ennoblecido por sus servicios a la Corona Inglesa, era sin embargo un extraordinario observador con un formidable empaque cultural y no se le escapó el parecido del duque con uno de esos monarcas de los que suele pender el mapa de la historia como de una chincheta: Felipe II. Precisamente, y aprovechando este «airecillo» paseó su melancólica gravedad por sendas fiestas de carnaval. Disfrazado, aunque bien es verdad que algunos, visto su gran parecido, solo lo hacían vestido para la ocasión.
En Madrid, la que seria emperatriz de los franceses, Eugenia de Montijo. pese a ser casi una niña aún, manejaba ya una terna entre los cuales figuraba el Duque. No era atractivo, interesante más bien - y esto por cumplir con él de forma amable-, sin esquina física alguna, con esa continuidad dérmica desde la coronilla hasta el mentón que le hacía perder algo de sustancia. Nada que ver con la belleza franca de su difunto hermano, al que adoraba, cubierto este con una cabellera de león que para sí hubiera deseado su hermano pequeño.
El Duque maneja un culto al dandismo y al buen gusto que lo hace apabullante, y además, es inmensamente rico. Tiene tantos guantes, camisas, pantalones y sombreros como días tiene el año, con la particularidad de que casi los tiene en el guardarropa de cada uno de sus numerosos palacios. Nunca utiliza dos veces el mismo pantalón, la misma camisa, los mismos zapatos, en este sentido se parece al emperador Heliogábalo que nunca calzó por dos veces las misma prenda y nunca yació en en más de una ocasión con la misma mujer. Se encaprichó de una corbata que llevaba uno de sus invitados y que había comprado en París, esclavo de uno de esos gestos largos y excesivos que utilizará con frecuencia, manda a uno de su criados hasta la ciudad del Sena para hacerse con una prenda idéntica -bien es verdad que la veracidad de esta noticia hay que tomarla con precaución-.
Su renombre se escribe con letras gruesas, tal es así que al presentarse en cierta ocasión en uno de sus palacios encuentra que el servicio de mesa no está preparado y ordena que tanto en su presencia como en su ausencia todos y en cada una de sus propiedades deben estar preparadas como si fueran a recibirle; provisiones, servicio y caballerías incluidas y hasta la mesa puesta. Madrid sin embargo le aburre, pues poco se podía esperar de un lugar en el espacio que llamaba «pisaverde» a un hombre que estrena pantalones todos los días, «currutaco» al que dedica una hora a establecer las proporciones adecuadas del nudo de su corbata y «petimetre» al que salvaguardaba su olfato de las hediondas emanaciones del populacho merced a un pañuelo perfumado, pegado casi a sus narices. Su casa es el mundo, exactamente cierto tipo de mundo y en 1853 está en París como testigo en la boda de Eugenia de Montijo con el emperador de los franceses. En el 1856 va camino de San Petesburgo.
Otro tipo de emociones eran las que se manejaban en los salones del Palacio de Invierno de San Petesburgo o de su residencia como embajador de España. Los rumores, parte de la realidad y un punto de leyenda, hacen al duque sentado en los salones del Palacio de Invierno del Zar reposando sobre un abrigo de marta cibelina que utiliza como almohadón. La prenda, de notable valor, queda abandonada sobre la butaca -otros sostienen que sobre el suelo- no bien acaba la recepción. Advertido de su olvido por parte de los criados, él replica que un embajador de España no suele llevarse las sillas que le ofrece su anfitrión. Pese a que detesta el ferrocarril para viajar no duda en utilizar este nuevo medio de transporte para hacerse llevar hasta el norte de Rusia sendos naranjos desde la lejana España, y todo porque a cierta damas de la nobleza rusa se les ocurrió valorar el buen aroma de las flores de azahar, pero desconocían el tipo de árbol capaz de producir tan delicada fragancia.
La hidalguía, que en la Edad Media se dirimía a «trompicones», había derivado en este periodo hacia una suerte de ostentación de buenas maneras, comportamientos delicados, lujosísimas vestimentas y gestos marcados de cierta chulería, y por lo tanto, inadecuados. Porque si bien el duque había huido siempre de las actitudes zafias, lo que le hizo al Conde Orloff es de un sonoro mal gusto. El conde Alejandro Orloff, favorito del zar Alejandro II, se reputaba de dos hechos en su vida, los buenos servicios al zar y su admirada raza de caballos, a la que incluso dio nombre: «raza Orloff», mezcla de caballos árabes y daneses. El Duque que hubiera sido capaz de cometer la estrafalaria patraña de herrar con piezas aleadas con plata a sus caballos de pura raza española -cosa que el buen sentido nos sugiere como falsa- se encaprichó de unos de aquellos ejemplares, ofreciendo a Orloff una cantidad de dinero que el Conde se negó a aceptar. Quizás abrumado por la presión del de Osuna aseguró que no había suficiente dinero en el mundo para que él se desprendiera de aquel caballo. No conocía al Duque porque Don Mariano fue capaz de ofrecer una cantidad tan escandalosa que al final el caballo, cortadas sus crines y su cola, terminó jalando de un pequeño tiovivo o carrusel que el Duque tenía instalado en el jardín de su residencia. Orloff no se lo perdonó, podía disculpar la altivez que le daba su fortuna, pero no que tratara así a uno de sus caballos. Tampoco fue muy afortunado al intentar no solo emular al Zar, sino mejorarlo; había organizado este una cacería de zorros de cuya piel se decía que era capaz de refulgir unos maravillosos tonos azulados. El Zar tenía pensado obsequiar a la zarina con un abrigo, pero la cacería fue tan magra que solo alcanzó para una somera capa. Con más medios y dinero, el de Osuna se aventuró en los paisajes infinitos de Rusia, obteniendo pieles suficientes como para dos abrigos con los que sus criados se cubrían. Decididamente entraba en el mal gusto de la ostentación gratuita, aunque bien es verdad que esta forma de evidenciar el poder de su dinero tenía en la Corte del Zar a sus más rendidos admiradores. La última de sus extravagancias fue lanzar a los canales del Nevá toda la cubertería y vallija que se había utilizado en una multitudinaria cena.
No es extraño que ante semejante ostentación apuntaran numerosas pretendientes, como Helena Strattmann o la Princesa Souvarov. Bellísimas ambas, perfectos ejemplos de esa hermosura líquida de las mujeres rusas. Como bien apuntaba su secretario, Juan Valera, Rusia se movía entre la brutalidad más descarnada y la delicadeza insuperable de sus mujeres, «bien jamonas hasta la misma vejez». Con todo, algo había en aquellas naturalezas femeninas del norte que frenaba al Duque y al propio Valera, porque aquel prefería la compañía de una «cupletista» francesa llamada Brohan y de nombre Magdalena. Y también el propio Valera, que trazaba sin miramiento alguno la naturaleza descarada de aquellas «tonadilleras», cuyos ojos parecían prometer todo y guardaban la frustración para el reservado, donde una poderosa ropa interior hacía poco menos que imposible el paso a una verdadera intimidad. Juan Varela traza en «Cartas desde Rusia» un bosquejo de complicidad con el Duque. Una complicidad limitada entre un señor y su sirviente, pero que funciona en los ambientes sórdidos de la prostitución, y en los que la prosa lozana y picante de Valera nos muestra un universo real en los que este se maneja con comodidad, pero que resultan embarazosos para un hombre que como Don Mariano, hacen fe de la hipocresía social en la que se mueven.
Pese a ello, quizás más bien por ello, el Duque permaneció célibe. Y en este caso el aforismo no erró porque buscando y esperando, al final siempre llega el poso sucio de la corriente, esa rebabilla que queda en los meandros de la vida, la mujer que lo desposaría era la menos indicada. Don Mariano debió de insistir en aquel «corazoncito», el de la joven que años antes rompió el compromiso porque sencillamente el Duque la aburría. Vaya joya de mujer, antepuso la viveza de su corazón al peso de su dinero, Clementina Villiers se llamaba. Cinco años después de esto, en 1866 se casaba con una mujer casi treinta años más joven que él: la princesa de Salm-Salm de nombre María Leonor Crescencia Catalina, cumplimentando así ese reiterativo discurso de la vanidad masculina, que consiste en matrimoniar con mujeres que bien pudieran ser sus nietas, dispuestas eso si a utilizar decentemente el patrimonio de sus viejos maridos en los brazos de sus jóvenes amantes. Salm-Salm era eso mismo, una «cazafortunas». Pero aún siendo una pertinaz derrochadora difícilmente podía emular al Duque en la largueza de sus gastos. La historia nos la presenta como anfitriona de una cena para doce invitados [conmemoraban la entronización del Rey Alfonso XII, de ahí el número] en la que se gastaron unas 125.000 pesetas, una cantidad descomunal. Con todo no marcó un hito en la historia del despilfarro de Osuna, ya asesorado por entonces por Bravo Murillo, que fue Ministro de Hacienda, Ministro de Fomento y Presidente del Consejo de Ministros y que aún le mostraba la forma de evitar la bancarrota moderando sus gastos. La respuesta de Don Mariano llegó con la alquiler de todo un hotel de lujo para un ciento de invitados desplazados a Berlín a la coronación del Kaiser Guillermo II. No había nada que hacer, murió en 1882 y no se había privado de placer alguno.
Su viuda guardó las apariencias durante unos meses y volvió a contraer matrimonio. Alfonso XII se ocuparía de retirarla todas las condecoraciones oficiales por considerar que no las merecía.


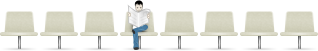







.jpg)